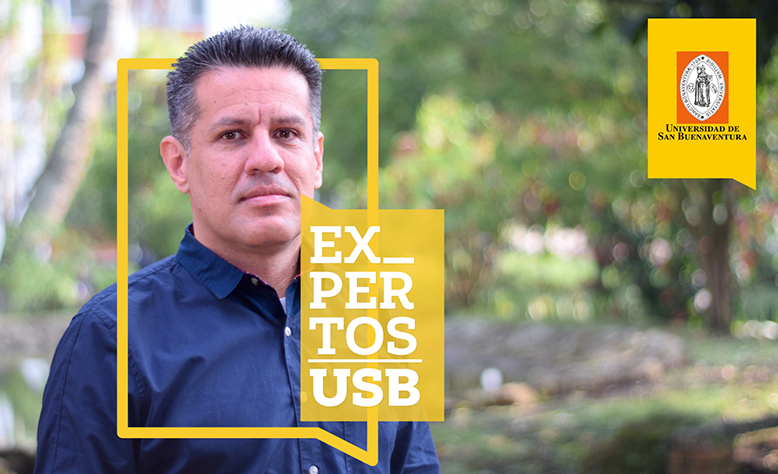La consolidación de modelos económicos equitativos y resilientes no es una tarea exclusiva de los gobiernos ni de los empresarios. La solución a problemas estructurales de los territorios pasa por el fortalecimiento de las capacidades colectivas y la articulación entre actores. Es así como en las universidades tenemos una doble responsabilidad: formar talento humano pertinente y convertirnos en referentes públicos donde orientamos la discusión social sobre el desarrollo. Desde las ciencias económicas, esto implica innovar en la forma en que se enseña y comunica el conocimiento.
Uno de los grandes retos de la región vallecaucana es su vulnerabilidad frente a los choques económicos, sociales y ambientales. Las crisis de la cadena agroalimentaria, los elevados niveles de informalidad laboral, la exclusión financiera de comunidades rurales y el deterioro ambiental, cada vez más evidente, son sólo algunas manifestaciones de la fragilidad de los modelos actuales. Estos problemas no emergen de forma espontánea, sino que responden a causas históricas como la planificación territorial, la debilidad en la articulación interinstitucional, la poca gestión del conocimiento y la escasa apropiación de modelos de desarrollo basados en la sostenibilidad. En consecuencia, sus efectos se perpetúan en forma de pobreza, desigualdad y deterioro de la calidad de vida.
Frente a esta realidad, el rol de la universidad se vuelve preponderante. Su función no es solo producir conocimiento, sino integrarlo en procesos de transformación territorial. Esto sólo es posible si la formación en ciencias económicas transciende los marcos convencionales de teorías abstractas y se vincula activamente con los contextos donde sus estudiantes viven e inciden. La enseñanza debe estar guiada por el principio de causalidad entendiendo que los fenómenos económicos tienen causas identificables y efectos que pueden anticiparse y modelarse. Solo así se puede actuar desde el conocimiento para modificar realidades.
Por ejemplo, si una comunidad sufre de desempleo estructural, debemos preguntarnos sobre sus causas profundas, algunos de los interrogantes puede ser: ¿Es una economía local desarticulada? ¿Falta acceso al crédito o capacitación? ¿Ausencia de infraestructura o mercados? El pensamiento económico basado en la causalidad permitirá diseñar respuestas coherentes que pueden extenderse desde estrategias de desarrollo local hasta mecanismos de inclusión financiera y apoyo a la innovación social. Es decir, se deja de diagnosticar someramente y se comienza a intervenir sobre las causas fundamentales del problema.
Así las alianzas entre la comunidad, las universidades, las empresas y el Estado cobran una gran relevancia, porque no se trata solo de colaborar, sino de comprender conjuntamente causas de los problemas del territorio y proyectar sus efectos en caso de que no se intervienen. Esta mirada compartida permite construir y mantener estrategias colectivas a largo plazo. La empresa aporta experiencia operativa y capacidad de inversión; el Estado, regulación y gobernanza; la comunidad, conocimiento del territorio; y la universidad, capacidad de análisis y formación crítica. El valor está en que la articulación no nace de la coyuntura, sino del reconocimiento de las causas estructurales y los efectos deseados.
Desde las ciencias económicas, la sostenibilidad no es un concepto decorativo, sino una condición necesaria para la viabilidad futura. Significa formar profesionales que entiendan los costos ocultos del deterioro ambiental, que midan el impacto social de las decisiones empresariales y que promuevan modelos curriculares, regenerativos e inclusivos. Significa también incorporar la evaluación de externalidades, el análisis de la cadena de valor y la estimación de indicadores de bienestar más allá del PIB. En este sentido, la formación basada en sostenibilidad es una respuesta a la causalidad del territorio actual y una anticipación a los efectos de continuar con modelos tradicionales.
El caso particular del Valle del Cauca, los retos de la transición económica hacia una bioeconomía, la adaptación al cambio climático y la consolidación de cadenas de valor sostenibles abren un campo de acción urgente. No se puede pensar en desarrollo regional sin integrar estos factores. La universidad, en tanto es espacio de formación y de análisis crítico, tiene la oportunidad de posicionarse como un actor que traduce estas necesidades en rutas de acción pedagógicas y comunitarias.
En última instancia, los estudiantes o quienes les orientan deben comprender que la elección de su carrera de estudios no es un acto individual desvinculado de la sociedad. Estudiar ciencias económicas hoy es elegir ser parte de la solución, es decidir adquirir las habilidades necesarias para comprender las causas de los grandes problemas del país y construir propuestas sostenibles. Es formar una mirada crítica y propositiva, capaz de incidir con responsabilidad en la economía local, nacional e incluso global.
Por eso, es momento de transformar la forma en que enseñamos y aprendemos economía, administración, contaduría pública, mercadeo, finanzas y similares. Es tiempo que las aulas se conviertan en laboratorios de solución de problemas reales y que el territorio sea el espacio natural de aprendizaje. La universidad puede y debe ser referente de sostenibilidad socioeconómica, no solo por lo que enseña, sino por la forma en que articula a todos los agentes del territorio para cambiar las condiciones estructurales que han limitado nuestro desarrollo.
Iván Andrés Ordóñez-Castaño
Docente Facultad de Ciencias Económicas