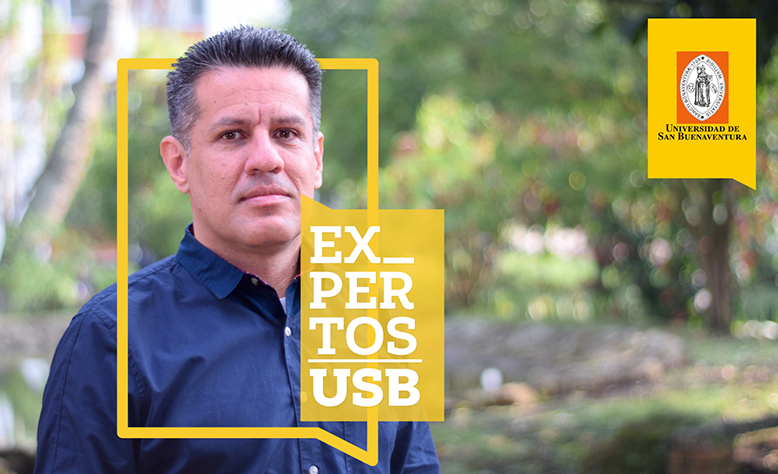La Constitución de 1991, en su artículo 246, reconoce a los pueblos indígenas la facultad de ejercer funciones jurisdiccionales conforme a sus normas y procedimientos propios. Además, impone un mandato constitucional estableciendo el deber de legislar sobre la coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena (JEI) y la Jurisdicción Ordinaria. Sin embargo, han pasado ya treinta y cuatro (34) años, y apenas el Congreso de la República empieza a debatir sobre el tema. Al parecer, en el agitado y conveniente, en algunos casos, calendario legislativo, el pluralismo jurídico lleva más de tres décadas haciendo fila.
En octubre de 2024, en un gobierno progresista, la radicación del proyecto de Ley Estatutaria “Por el cual se reglamenta el artículo 246 de la Constitución Política”, impulsado por el Ministerio de Justicia y la Rama Judicial. Su artículo primero señala como objetivo establecer mecanismos de coordinación armónica entre las autoridades indígenas y los operadores del sistema judicial nacional, buscando equilibrio entre jurisdicciones. Este proyecto de ley recoge principios y conceptos que ya cuentan con unas reglas jurisprudenciales creadas por la Corte Constitucional, como el fuero indígena, la autodeterminación, el conocimiento propio, la territorialidad y la maximización de la autonomía.
Hay varios artículos interesantes en este proyecto de ley, por ejemplo, el artículo 7 propone una coordinación interjurisdiccional en el marco de acciones, estrategias y actividad, respetuosas, equilibradas, armoniosas y horizontales, el art. 16, reconoce el pluralismo jurídico, el art. 29, que plantea el respeto por la cosmovisión y el pensamiento del otro y propone un diálogo intercultural.
Sin embargo, algunos artículos del proyecto generan dudas sobre su implementación, especialmente en un contexto de justicia penal punitivito y altamente estatalizado. El artículo 34, sobre apoyo técnico/jurídico, asigna a la Defensoría del Pueblo el acompañamiento a personas indígenas cuyos casos se tramiten fuera de la (JEI), promoviendo la incorporación de profesionales y defensores públicos indígenas en equipos interdisciplinarios. Esto implica una ruptura en la lógica burocrática de la Defensoría, pero el reto estará en garantizar su vinculación real.
Otro artículo es el 42, que trata sobre la publicación y divulgación de las decisiones de la JEI. Aunque se busca dar visibilidad de las decisiones tomadas en esta jurisdicción, mi preocupación radica en cómo hacerlo sin afectar su carácter oral, colectivo y no codificado, lo que podría terminar estandarizando y generalizando la justicia propia indígena. Por otra parte, encontramos el capítulo IV, referente a los mecanismos propuesto para resolver la competencia respecto a conflictos interjurisdiccionales, que están a cargo, principalmente, de la Corte Constitucional, esto, mantiene la primacía estatal, contradiciendo el principio de pluralismo jurídico y reproduciendo una jerarquía que puede socavar la autonomía de la JEI. Considero que este punto debería ser objeto de un debate más amplio desde una perspectiva intercultural.
Este proyecto de ley que es un gran esfuerzo y un cumplimiento con nuestra diversidad cultural y el mandato constitucional muestra que debemos seguir avanzando, y el reto va a estar en su implementación, pues exige una transformación institucional profunda, que incluya procesos de formación y sensibilización para jueces, fiscales, defensores y demás operadores judiciales.
En este escenario, las universidades, y particularmente las Facultades de Derecho, tienen un papel fundamental. No pueden ser meras observadoras. Deben ser espacios de formación intercultural, investigación crítica y construcción de puentes entre saberes, ya que solo desde la diferencia y el respeto mutuo podrá construirse una justicia verdaderamente plural e incluyente.
Nicole Velasco Cano
Docente Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
Universidad de San Buenaventura Cali