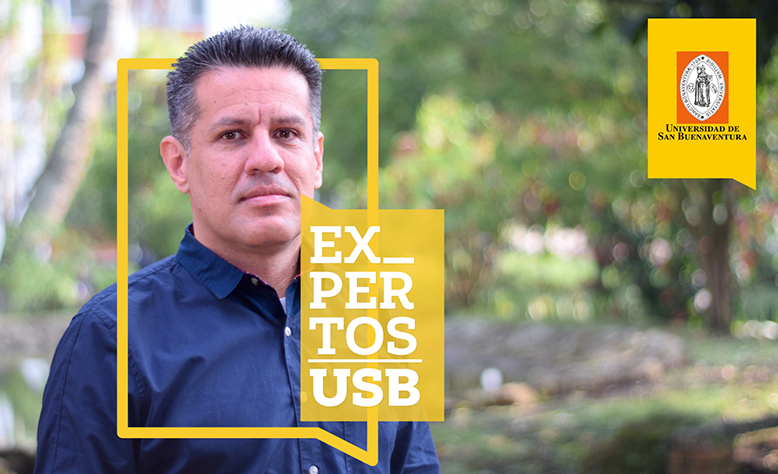La Asamblea Nacional Constituyente fue el órgano que dio origen a la Constitución Política de 1991 en Colombia. La idea de su convocatoria surgió por la iniciativa de un movimiento encabezado por estudiantes de universidades públicas y privadas, logrando progresivamente el apoyo de distintos actores políticos y sociales del país, que vieron en la Constituyente una oportunidad de transformar el Estado en ese momento histórico y así superar la violencia multifactorial, la exclusión política, la ineficacia institucional y la carencia de mecanismos de participación democrática directa.
Lo peculiar de convocar esta Asamblea era que no existía un fundamento jurídico que avalara su procedencia como vía de reforma constitucional y mucho menos como un medio para sustituir la Norma Superior. Aun así, este instrumento alcanzó su legitimidad jurídica gracias al control de constitucionalidad que hizo la Corte Suprema de Justicia respecto de los dos decretos legislativo que habilitaron la Asamblea Nacional Constituyente emitidos en estado de sitio por el Gobierno (el 927 del 3 de mayo de 1990 proferido por el expresidente Virgilio Barco Vargas y el 1926 del 24 de agosto de 1990 por el expresidente Cesar Gaviria Trujillo).
Las sentencias de la Corte Suprema de Justicia que comprenden el estudio de constitucionalidad de los decretos legislativos en mención fueron la número 59 del 24 de mayo de 1990 y la número 138 del 9 de octubre de 1990, respectivamente. Estas providencias resultaron ser un ejemplo de interpretación antiformalista dado que la decisión de declarar constitucionales estos decretos, se fundamentó en la realidad política y social del país, y en la prevalencia de la intención del constituyente primario resultado de un amplio acuerdo del pueblo en general, por encima de lo exegéticamente contemplado en la norma existente.
La Constitución de 1886, vigente para en el año 1990, consagraba en su artículo 218 que la Constitución solo podía ser reformada a través de Acto Legislativo discutido y aprobado por el Congreso. Esta camisa de fuerza fue la razón que motivó la iniciativa de poner en marcha un mecanismo de reforma no previsto en la Norma Fundamental. Por ello, el llamado del pueblo en las elecciones del 11 de marzo de 1990, a través de una “Séptima Papeleta”, puso en una encrucijada a la entonces guardiana de la Constitución, la Corte Suprema de Justicia, pues debía considerar si declarar inconstitucional los decretos legislativos 927 y 1926, por desconocer el tenor literal del artículo 218 o fallar su constitucionalidad teniendo como fundamento la necesidad de conjurar la crisis de gobernabilidad y el respeto por el consenso nacional.
La Corte para la declaratoria de constitucionalidad optó por un tipo de interpretación propia del antiformalismo jurídico, buscando conectar el derecho con las exigencias de la sociedad, percibiéndolo no como un andamiaje de normas abstractas sino como una expresión de las relaciones sociales. Esta intención se identifica en varios apartes de su considerando, entre los que se destacan los siguientes:
El juicio constitucional debe consultar la realidad social a la que se pretende aplicar una norma: Es necesario desbordar los cuadros de la pura estimativa jurídica para situarnos en el plano de la realidad social (…) (Sentencia 59, 1990).
Como la nación colombiana es el constituyente primario, puede en cualquier tiempo darse una constitución distinta a la vigente hasta entonces sin sujetarse a los requisitos que ésta consagraba. De lo contrario, se llegaría a muchos absurdos (…) (Sentencia 138, 1990).
Estas sentencias nos enseñan que el derecho no es marco rígido y que está al servicio de las necesidades reales de la sociedad. Sin embargo, la pregunta que resulta en nuestros días es si este precedente judicial debe ser aplicado automáticamente como una regla para casos similares. Lo cierto es que nuestro panorama actual, al menos constitucional, es diferente al que existía entes de 1991, pues hoy la Constitución sí reconoce una hoja de ruta que garantiza el principio fundamental de la democracia participativa con un abanico de mecanismos entre los que se destaca, la Asamblea Constituyente como procedimiento especial para la reforma de la Norma Fundamental.
Erika Van Arcken Salas
Especialista en Derecho Administrativo
Magíster en Derecho Constitucional
Doctoranda de la Universidad de Buenos Aires.
Profesora Investigadora de la Universidad de San Buenaventura Cali. Miembro del Grupo de Investigación Problemas Contemporáneos del Derecho y la Política.
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas